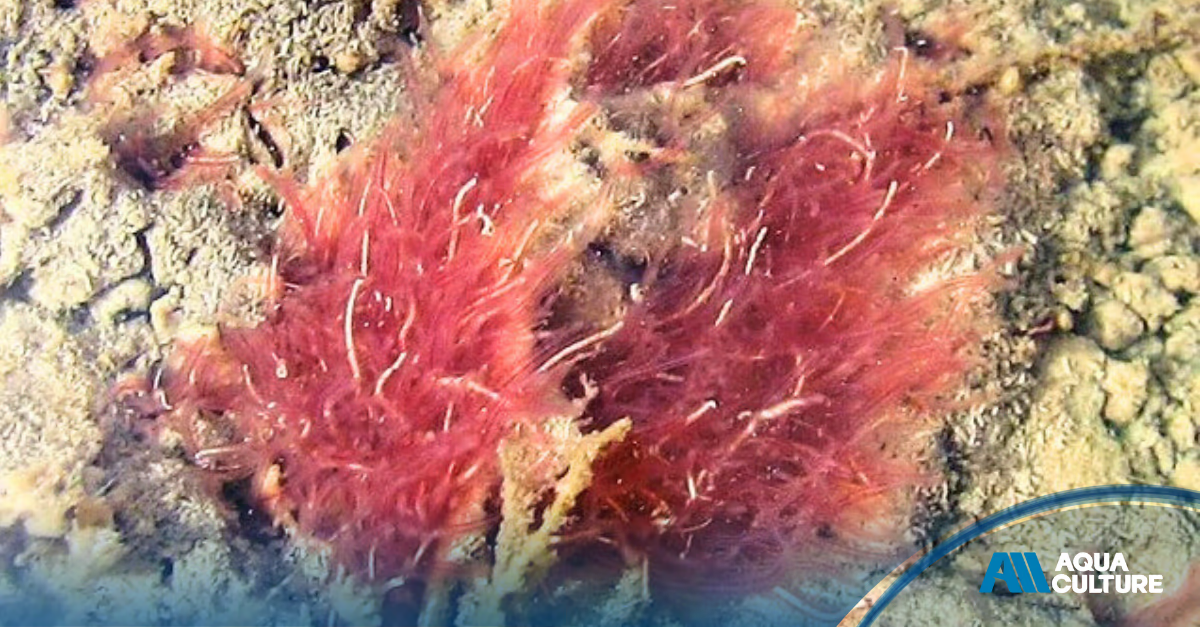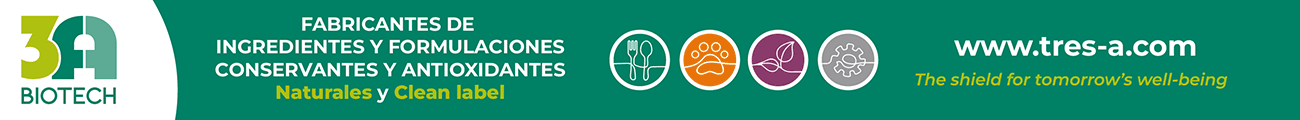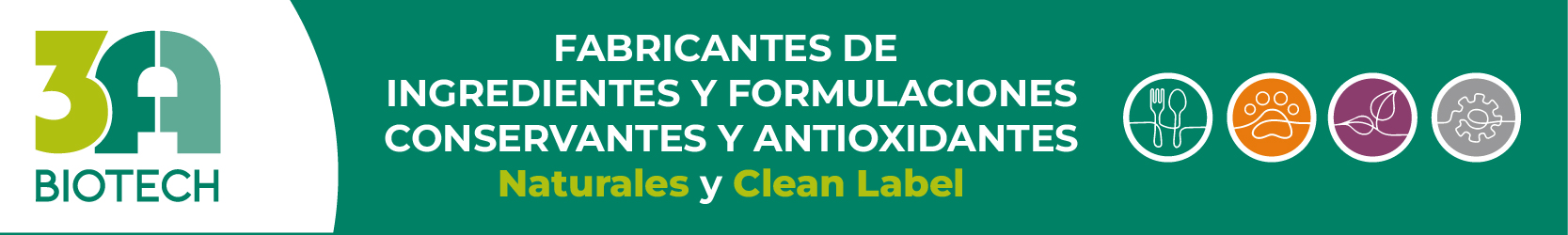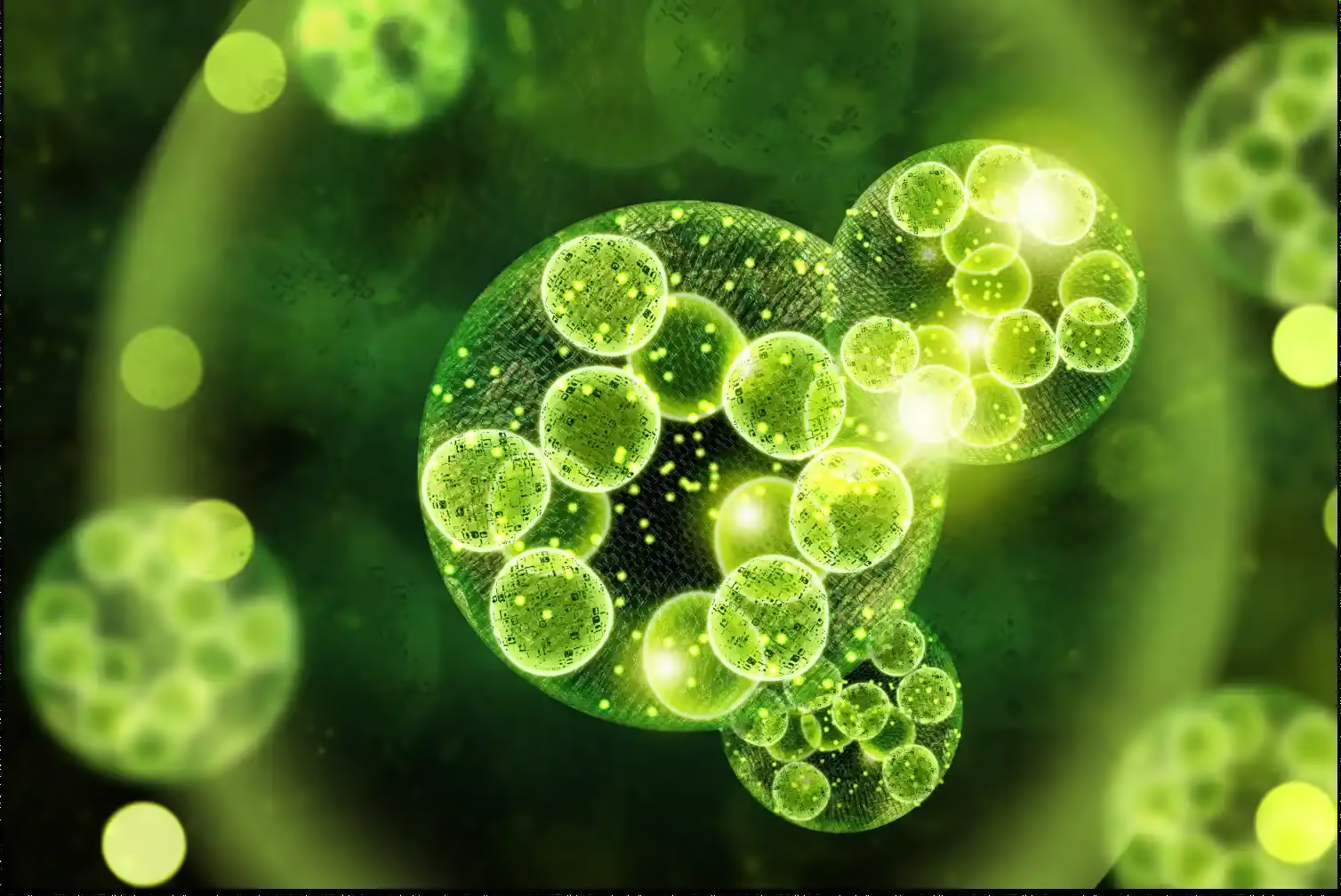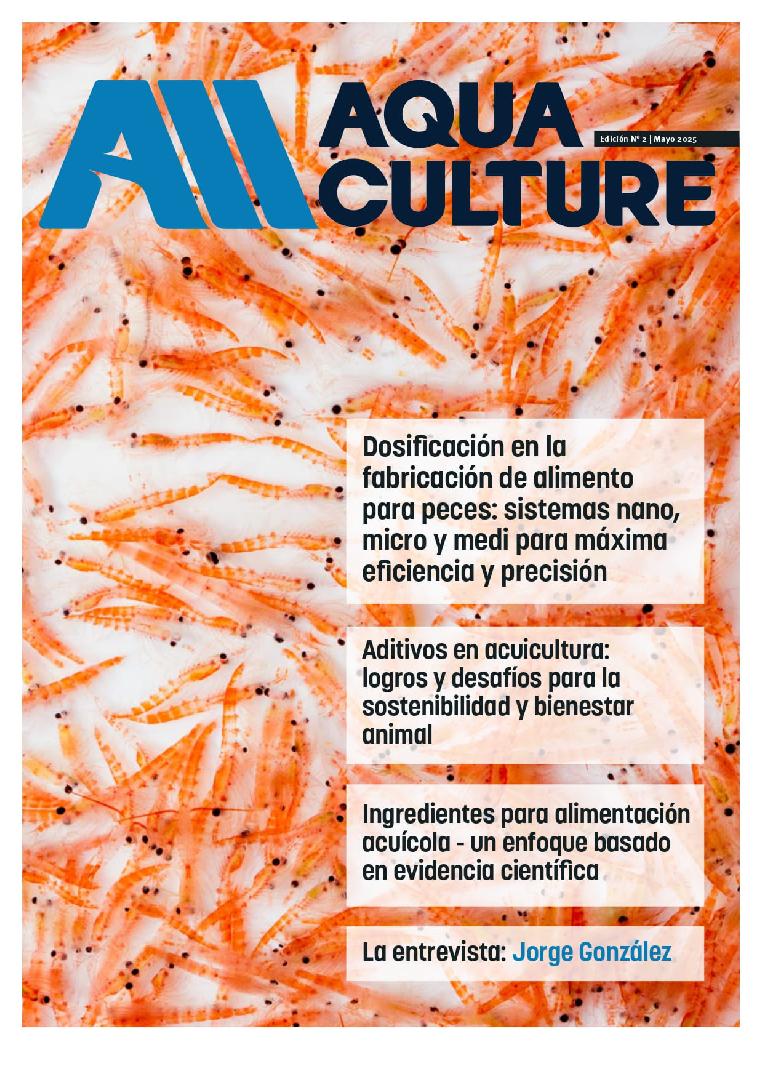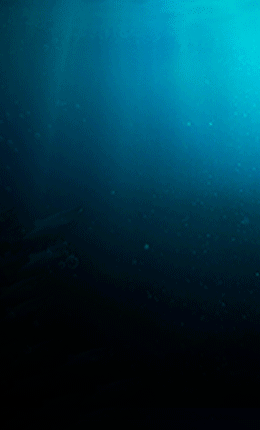24/07/2025
Sostenibilidad e innovación en ingredientes para alimentación acuícola
Desafíos de la industria acuícola y la búsqueda de sostenibilidad
La acuicultura global enfrenta el doble desafío de satisfacer la creciente demanda de proteína animal mientras minimiza su impacto ambiental, especialmente en lo que respecta a los recursos alimentarios. La dependencia tradicional de harina y aceite de pescado —ingredientes limitados cuya extracción a gran escala amenaza los ecosistemas acuáticos— representa un obstáculo tanto ecológico como económico, debido a sus altos costos y disponibilidad restringida. Esta realidade, hace urgente la adopción de alternativas proteicas sostenibles, impulsada por la necesidad de reducir el desperdicio de alimento, disminuir la contaminación hídrica, aumentar la eficiencia alimentaria, y optimizar los costos de producción.
Paralelamente, las exigencias del mercado por alimentos seguros y de origen controlado han acelerado el desarrollo de ingredientes inovadores, señalando una transformación necesaria en el sector acuícola. Esta transición estratégica busca equilibrar productividad y sostenibilidad, atendiendo tanto a las demandas del mercado como a la preservación de los recursos naturales.
Fuentes innovadoras de proteínas: el papel de los insectos, microalgas y levaduras
La búsqueda de proteínas sostenibles en acuicultura ha destacado alternativas prometedoras, como insectos, microalgas y levaduras. Las larvas de mosca soldado negra (Hermetia illucens), de Tenebrio molitor y grillos domésticos (Acheta domesticus) convierten eficientemente materia orgánica en proteína de alta calidad, requiriendo menos recursos que las fuentes tradicionales. Sus harinas, ricas en aminoácidos esenciales y lípidos, pueden reemplazar harinas de pescado y soja, además de promover una economía circular al utilizar residuos orgánicos.
Microalgas como Chlorella vulgaris (>40% de proteína) y Arthrospira spp. (>60% de proteína) ofrecen beneficios zootécnicos y fisiológicos. La inclusión de Chlorella mejora el crecimiento, la inmunidad y la resistencia al estrés oxidativo, mientras que Arthrospira (incluso en un 1% de la dieta) puede sustituir parcialmente las harinas de pescado, mejorando el rendimiento productivo y reproductivo en especies como la tilapia.
La levadura Saccharomyces cerevisiae, cultivada en residuos, surge como un macroingrediente proteico capaz de reemplazar hasta un 40% de la harina de pescado en truchas arcoíris sin afectar su desempeño. Sus derivados aportan aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales, mejorando el crecimiento y la respuesta inmune en peces y camarones. Estas alternativas alinean la producción acuícola con los principios de sostenibilidad y seguridad alimentaria.
Aceites/Lípidos de insectos, microalgas y levaduras: versatilidad y beneficios
Aunque la investigación en acuicultura se ha centrado en harinas de insectos como alternativa proteica, sus lípidos ganan relevancia como sustitutos de fuentes tradicionales de energía y ácidos grasos esenciales (linoleico y linolénico). Estudios confirman que pueden reemplazar, total o parcialmente, aceites vegetales sin impactar en el crecimiento o rendimiento de las especies, además de enriquecer los filetes con ácidos grasos poliinsaturados beneficiosos. Sin embargo, su composición varía entre especies de insectos y carecen de cantidades significativas de EPA y DHA, presentes en aceites de pescado. Además de su valor nutricional, estos lípidos mejoran la microbiota intestinal, refuerzan la inmunidad y optimizan el metabolismo en organismos acuáticos.
Paralelamente, las microalgas surgen como otra alternativa prometedora, con especies como Schizochytrium sp. (rica en DHA) y Nannochloropsis sp. (fuente de EPA), que, al combinarse, ofrecen perfiles lipídicos equilibrados capaces de reemplazar los aceites de pescado tradicionales.
Otra línea de investigación relevante involucra el aceite producido por la levadura Lipomyces starkeyi, cultivable en residuos agrícolas, presentándose como una opción sostenible para reducir la dependencia de aceites vegetales convencionales. Sin embargo, y a pesar de su potencial, estos ingredientes alternativos aún requieren más investigación para optimizar procesos de extracción, reducir costos de producción y estandarizar niveles ideales de inclusión en las dietas.
Otras alternativas prometedoras: subproductos agroindustriales, pesqueros, bioflocos, frutas y vegetales
Además de insectos y microalgas, diversos ingredientes no convencionales están ganando terreno en la alimentación acuícola. Residuos agroindustriales - como salvados de cereales, vísceras de aves, proteína plasmática bovina y cáscaras de frutas - son fuentes valiosas de nutrientes para piensos, transformando subproductos antes desechados en ingredientes funcionales que promueven la sostenibilidad del sector.
Los subproductos pesqueros también destacan por su alto valor nutricional, siendo ricos en aminoácidos, ácidos grasos y minerales esenciales. Cabezas y vísceras de calamar, por ejemplo, aumentan significativamente el contenido proteico de las dietas para camarones, mientras que extractos de diatomeas mejoran el perfil lipídico (n-3) en tilapias del Nilo.
Otra alternativa radica en el uso de subproductos de frutas y vegetales procesados, mediante tratamientos enzimáticos y químicos que permiten su utilización en piensos. Estos subproductos son ricos en carbohidratos simples y complejos, además de fibra, especialmente en hojas, cáscaras y bagazos, ofreciendo un gran potencial nutricional para la alimentación de organismos acuáticos.
La harina de bioflocos también representa una alternativa sostenible para la acuicultura, reduciendo la dependencia de proteínas tradicionales como harina de pescado y soja. Además de mejorar la absorción nutricional y fortalecer la inmunidad de los animales, su uso requiere manejo especializado y monitoreo constante. Los bioflocos pueden consumirse directamente en tanques de sistemas de bioflocos, producirse en reactores o recolectarse de tanques de cultivo cuando están en exceso, ofreciendo una solución versátil y ecológicamente ventajosa para la nutrición acuícola.
La importancia de la investigación y la innovación en la alimentación acuícola
La innovación en la alimentación acuícola va más allá de la búsqueda de fuentes alternativas de proteína. Incluye la mejora de tecnologías de procesamiento y formulación para hacer los ingredientes no convencionales más palatables y nutritivos, garantizando seguridad alimentaria y viabilidad económica.
En este contexto, la biotecnología juega un papel crucial, con el uso de enzimas para mejorar la digestibilidad de ingredientes vegetales y la modificación genética de microalgas para optimizar la producción de nutrientes esenciales. Productos microbianos derivados de algas, bacterias, hongos y levaduras, obtenidos por fermentación, también se han desarrollado para reemplazar hasta un 50% de la harina de pescado en piensos, promoviendo el crecimiento, estimulando el sistema inmune, y ayudando en el control de enfermedades.
Beneficios para la industria acuícola y el medio ambiente
La incorporación de ingredientes innovadores no sólo ofrece beneficios económicos, sino que también reduce el impacto ambiental. Al disminuir la dependencia de ingredientes tradicionales como harina y aceite de pescado, las alternativas sostenibles ayudan a preservar los recursos marinos y evitar los daños por sobrepesca. Además, la producción de insectos y microalgas requiere menos recursos naturales, como tierra y agua, contribuyendo a reducir la huella ecológica de la acuicultura.
Conclusión: el futuro de la alimentación acuícola sostenible
La innovación en ingredientes para la alimentación acuícola está abriendo nuevos caminos hacia una producción más eficiente y sostenible. Fuentes como insectos, microalgas, y subproductos agroindustriales y vegetales tienen el potencial de reducir la dependencia de recursos limitados y mejorar la eficiencia de los sistemas acuícolas.
El futuro de la alimentación acuícola dependerá de la capacidad de la industria para adoptar estas innovaciones, asegurando una producción sostenible que satisfaga las necesidades globales sin comprometer los recursos naturales. A medida que avanzan las investigaciones y se desarrollan nuevas tecnologías, podemos esperar una alimentación acuícola más diversificada, eficiente y ecológica.
Referencias
Barroso, F. G., Trenzado, C. E., Pérez-Jiménez, A., Rufino-Palomares, E. E., Fabrikov, D., & Sánchez-Muros, M. J. (2021). Innovative protein sources in aquafeeds. En J. M. Lorenzo & J. Simal-Gandara (Eds.), Sustainable aquafeeds: Technological innovation and novel ingredients (1.a ed., pp. 139-184). CRC Press.
Blomqvist, J., Pickova, J., Tilami, S. K., & Sampels, S. (2018). Oleaginous yeast as a component in fish feed. Scientific Reports, 8, 15945. https://doi.org/10.1038/s41598-018-34232-x
Hossain, M. S., Small, B. C., & Hardy, R. (2023). Insect lipid in fish nutrition: Recent knowledge and future application in aquaculture. Reviews in Aquaculture, 15(4), 1664-1685. https://doi.org/10.1111/raq.12801 (Incluye DOI si está disponible)
Jannathulla, R., Sravanthi, O., Moomeen, S., Gopikrishna, G., & Dayal, J. S. (2021). Microbial products in terms of isolates, whole-cell biomass, and live organisms as aquafeed ingredients: Production, nutritional values, and market potential — A review. Aquaculture International, 29, 623-650. https://doi.org/10.1007/s10499-020-00633-x
Janet, H., Chaklader, R., & Chung, W. H. (2023). Market-driven assessment of alternate aquafeed ingredients: Seafood waste transformation as a case study. Animal Production Science, 63(18), 933-948. https://doi.org/10.1071/AN23045
Lourenço, S., Neves, M., Gonçalves, E. M., Roseiro, C., Pombo, A., Raimundo, D., & Pinheiro, J. (2025). Application of fruit and vegetable processing by-products as ingredients in aquafeed. Discover Food, 5, 45. https://doi.org/10.1007/s44187-024-00045-3
Maiolo, S., Cristiano, S., Gonella, F., & Pastres, R. (2021). Ecological sustainability of aquafeed: An emergy assessment of novel or underexploited ingredients. Journal of Cleaner Production, 294, 126266. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126266
Ragaza, J. A., Kumar, V., & Traifalgar, R. F. M. (2023). Editorial: Innovative, non-conventional ingredients for sustainable aquafeeds. Frontiers in Sustainable Food Systems, 7, 1256460. https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1256460
Trevi, S., Uren Webster, T., Consuegra, S., & Garcia de Leaniz, C. (2023). Benefits of the microalgae Spirulina and Schizochytrium in fish nutrition: A meta-analysis. Scientific Reports, 13, 2208. https://doi.org/10.1038/s41598-023-29442-x
Por Lilian Dena dos Santos; Fernando Garrido de Oliveira
Fuente: All Aquaculture Magazine
Por Lilian Dena dos Santos